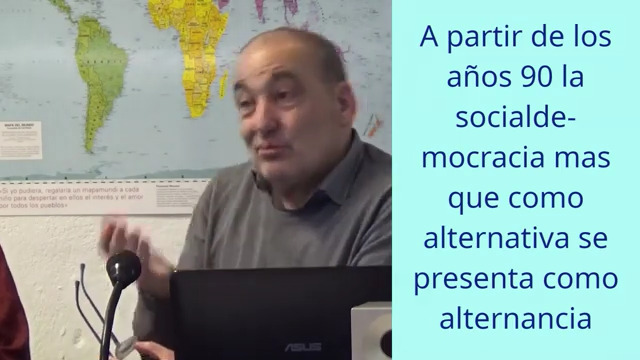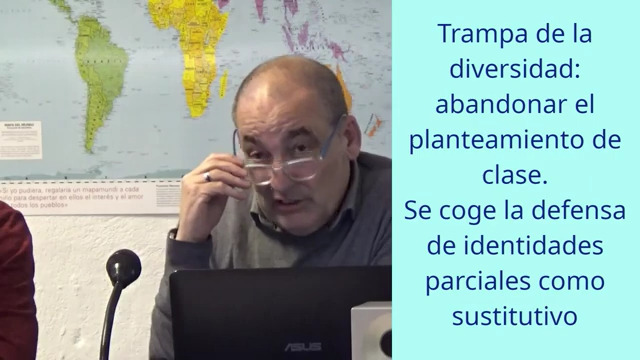Josep Burgaya
La economía se ha situado en el centro de nuestras vidas; ocupa prácticamente todo el espacio, hasta el punto de haber convertido la mayor parte de nuestras múltiples dimensiones en meramente subsidiarias. Jamás el papel de la economía había resultado tan absoluto como lo ha sido en los últimos treinta años. La política, desplazada de la centralidad y reducida a mera retórica de la economía, ya es sólo la expresión de su incapacidad para administrar y mejorar el bienestar de las personas. El mercado ha desplazado o diluido las ideologías, al tiempo que los sacerdotes del liberal- conservadurismo nos han prometido una apoteosis de riqueza con la hegemonía de un mundo globalizado, sin fronteras y sin más reglas que la libre competencia. Cierto es que, antes de la crisis iniciada en 2008, hemos vivido muchos años en que el mundo occidental parecía nadar en una abundancia sin límites, mientras los expertos explicaban que el predominio del comercio estaba llevando el desarrollo económico a los rincones más remotos del planeta. Pero algo no encajaba bien del todo. Cada vez se producía más, teníamos a nuestra disposición productos exageradamente
baratos, pero nuestras rentas se reducían, el trabajo se volvía escaso, perdíamos seguridades y nos volvíamos mucho más vulnerables. La crisis económica actual, el origen de la cual está en las prácticas oscuras de un sector financiero definitivamente independizado de cualquier control y desvinculado de la realidad, nos despertó́ de manera repentina y brutal del sueño en el que nos habíamos instalado plácidamente.
La falta de escrúpulos, la carencia del mínimo sentido moral y la codicia como valor supremo permiten explicar los orígenes y las prácticas que durante años se impusieron en el sector financiero de la economía y que hincharon una burbuja especulativa que explotó y nos salpicó a todos a partir de 2008. La indecencia del comportamiento humano, en el que el natural espíritu de lucro fue llevado a la exageración, hecho que ha comportado la generación de grandes niveles de sufrimiento, no es privativo del mundo de las finanzas, y, probablemente, es en la esfera de la producción donde provoca situaciones más extremas, algunas de las cuales tienen poco que envidiar al ancestral sistema de la esclavitud.
El 24 de abril de 2013 se derrumbó́ una fábrica textil en Bangladesh, lo cual provocó la muerte de 1.138 trabajadores y dejó 2.438 heridos de consideración, sacados de entre los escombros. No fue un caso aislado, fortuito ni producto de la mala suerte, sino, una vez más, el resultado de las condiciones de producción industrial con que trabajan las empresas y marcas de ropa occidental para ofrecernos productos de temporada a precios irrisorios, a base de asumir unos mínimos costes laborales. Lo que nosotros exhibimos como indumentaria moderna se sostiene sobre una industria de la confección a la que no soportaríamos echarle una mirada, con instalaciones de maquila situadas en el tercer mundo, en edificios en ruinas donde se amontonan miles de trabajadores sin ninguna medida de seguridad ni de salubridad, con jornadas de quince horas y salarios de treinta euros mensuales. La responsabilidad de que esto ocurra no es sólo, ni principalmente, culpa de desaprensivos industriales locales, sino de marcas occidentales que, en estas zonas perdidas, subastan los pedidos al mejor postor. ¡Es la globalización!
No es el del sector textil un caso aislado. La empresa Apple, que diseña unos gadgets tecnológicos que son paradigma de modernidad, produce y ensambla sus productos en China. Lo hace de la mano de una empresa taiwanesa, Foxconn, que fabrica para muchísimas marcas de smartphones y tabletas, que cuenta con más de un millón de operarios que trabajan y viven hacinados en instalaciones industriales insalubres, con jornadas laborales de doce horas y siete días a la semana, para cobrar cien euros mensuales. La toxicidad en algunos procesos, especialmente en el pulido de nuestras apreciadas pantallas táctiles, provoca enfermedades e incluso la muerte de trabajadores. Últimamente, esta industria ha saltado a la palestra porque ha sufrido gran cantidad de suicidios en sus instalaciones. Apple es la corporación
con mayor capitalización bursátil del mundo y que, en el último ejercicio, declaró unos beneficios de 30.000 millones de dólares.
Innovación y competitividad son términos que asociamos de manera positiva a la actividad empresarial. Con la distribución mundial de la producción que nos ha comportado este modelo de globalización de la economía, la mejora de la competitividad ha supuesto el desplazamiento de las estructuras productivas hacia donde los costes del trabajo, la falta de legislación laboral y social y las nulas exigencias medioambientales permiten producir de forma radicalmente más barata. Como consumidores, todos adoptamos una actitud hipócrita: no vemos, no sabemos ni queremos saber, compramos a precio de ganga (este no sería el caso de los productos de Apple) y exhibimos nuestra «modernidad» construida sobre la explotación y el sufrimiento de mucha gente, haciendo inmensas colas ante los templos de las marcas para ser los primeros en poseer su ultimísima novedad. Como ciudadanos, admiramos los resultados económicos anuales de estas empresas y veneramos a sus enriquecidos propietarios como innovadores y visionarios (¿quién no se emocionó́ ante el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford?). El efecto colateral es que esa
deslocalización de las industrias que busca hacerlas más competitivas nos deja sin trabajo y sin ingresos tributarios. Un mal negocio.
(*) Tomado del libro “La Economía del Absurdo. Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo