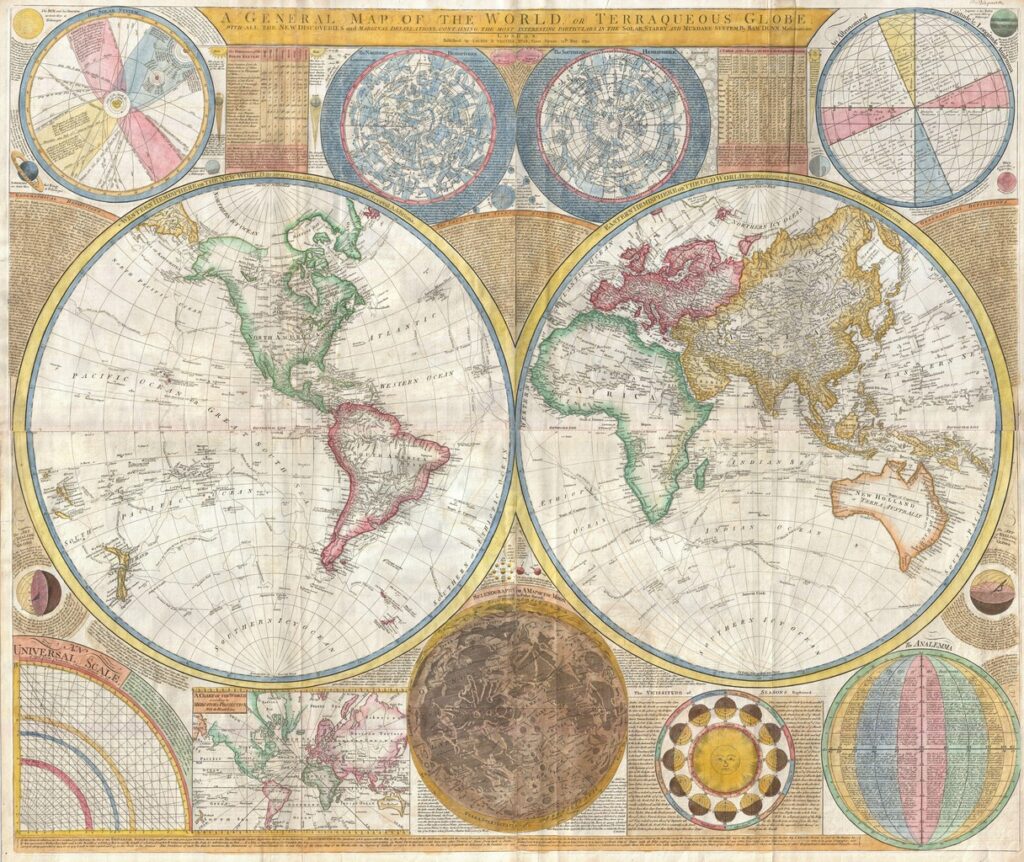Fuente: Nuestro Tiempo
Autor: Javier de Navascués [Filg 87 PhD 91], catedrático de Literatura de la Universidad de Navarra
Hay una expresión que los españoles empleamos para hablar sobre algunos rasgos de nuestro pasado: leyenda negra. Con ese nombre de resonancias malditas se denomina al conjunto de creencias en torno a la presunta barbarie del imperio español entre los siglos xvi y xvii, sobre todo a partir de su llegada a América. La leyenda ha perdurado en el tiempo y dañado la reputación de España. En la configuración de este concepto participó de forma decisiva, y quizá involuntaria, un religioso español, el padre Bartolomé de las Casas, cuya Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) es una obra que denunciaba las atrocidades cometidas por los conquistadores a los indígenas. Las Casas agrandaba datos para conmover a su lector principal, el rey de España, y conseguir de él una política más activa en favor de los nativos. Sin embargo, fue también leído atentamente por los enemigos del momento. El alegato del dominico se tradujo al holandés, francés, inglés y alemán, y se difundió ampliamente por Europa. Alguna edición extranjera se complementaba con truculentas ilustraciones en donde los españoles se comportaban como salvajes frente a unos indios desnudos e indefensos. Para colmo, circularon versiones muy libres acerca de los números de víctimas proporcionados por Las Casas. La edición de Londres de 1698 habla de cuarenta millones de muertos a manos de los españoles. Ni Stalin ni Hitler en sus peores momentos. Había nacido la leyenda negra antiespañola.
La leyenda negra
El problema de estas interpretaciones es que se tienda a pensar en términos actuales, reproduciendo estereotipos de cómoda utilización. Es verdad que América conoció en el siglo xvi una descomunal debacle demográfica. Aunque los cálculos cambian mucho de un estudio a otro, las estadísticas muestran una disminución de varios millones de personas a lo largo de los primeros cien años de presencia española y la población aborigen del Caribe desapareció en los inicios de la conquista.
Sin embargo, las investigaciones más documentadas, como la del historiador italiano Livi Bacci, han demostrado que fue una interacción de causas la que desencadenó el desastre: desde los malos tratos de los conquistadores a la circulación de nuevas enfermedades para las que los indios carecían de defensas, como la viruela o el sarampión. Aunque los españoles se hubieran empeñado seriamente en cometer un genocidio, les habría sido imposible conseguir sus objetivos por el número escaso de conquistadores y las limitaciones de la tecnología militar de la época. En realidad, la caída de reinos tan poderosos como el azteca o el inca es impensable sin la colaboración de otras etnias rivales.
Dos grandes culturas sedentarias gobernaban México (los aztecas) y Perú (los incas) a comienzos del siglo xvi. Estos pueblos habían sometido a sus vecinos y se encontraban en un periodo de expansión. Los españoles, al mando respectivamente de Cortés y Pizarro, tomaron buena nota de las tensiones entre los pueblos dominados y sus señores. Sabedores de su inferioridad numérica, usaron unos cuantos trucos sucios aprendidos en las guerras contra los piratas del Mediterráneo (golpes de mano y secuestros de la gente principal) para tomar ventaja y negociar con unos y otros. Poco a poco, con audacia y temeridad, se las arreglaron para atraer a los enemigos de aztecas e incas. Así pudieron expandir sus ejércitos y derribar a adversarios más fuertes, reemplazaron a los emperadores locales y se expandieron con el auxilio de sus nuevos súbditos. Cuando encontraban una resistencia especialmente feroz, como sucedió con los araucanos del sur de Chile o los apaches en América del Norte, trazaban una línea de frontera y terminaban negociando con los “rebeldes” para que no les molestasen. La conquista real de América nunca concluyó.
Más que el exterminio indígena, el sello distintivo del imperialismo español fue la relevancia adquirida por la Iglesia católica. La conducción de los millones de almas de indios a la fe cristiana se convirtió en el móvil oficial que legitimaba la conquista. Por supuesto, los motivos de los colonizadores de a pie no eran los mismos. En realidad, se parecían mucho a los de cualquier empresa de explotación de recursos ajenos. Cortés, Pizarro, Valdivia, Quesada y tantos otros iban en busca de riqueza, pero el marco político y jurídico en el que se movían les obligaba a justificarse constantemente y a sentir en sus nucas el aliento de la Iglesia, recordándoles que su misión fundamental consistía en facilitar el bien espiritual y material de las comunidades indígenas. En 1537 una bula papal reafirmaba la condición humana de los indios y en 1542 se publicaron las Leyes Nuevas, que, en suma, venían a confirmar la necesidad de que se respetaran los derechos de la población colonizada. Para la Corona, el indígena debía ser considerado un vasallo como cualquier súbdito español. No se le podía, en definitiva, esclavizar. La Iglesia, cuyas órdenes religiosas capitalizaron el primer siglo de evangelización, se distinguió por su defensa de la condición del indígena. El padre Las Casas no es en absoluto una figura aislada. Muchos otros hombres destacaron en su lucha por los derechos de las poblaciones sometidas y dieron su vida por la fe cristiana en tierras desconocidas y muchas veces hostiles: fray Toribio de Benavente, fray Juan de Zumárraga, santo Toribio de Mogrovejo, san Francisco Solano, san Junípero Serra, Francisco Palou, Pedro de Gante, etcétera.
La causa más célebre de las fricciones de los eclesiásticos con los conquistadores tuvo que ver con el sistema de las encomiendas. En las primeras décadas del siglo xvi, la Corona estableció un mecanismo de compensación a los antiguos soldados por el que a un propietario español (exconquistador) se le “encomendaban” o asignaban indios y tierras para cultivar. El encomendero debía preocuparse del bienestar material y espiritual de “sus” indios. A cambio, los indios trabajarían para él. Este régimen semifeudal dio lugar a numerosos abusos denunciados por los eclesiásticos y castigados en algunas ocasiones. Religiosos y encomenderos mantuvieron frecuentes disputas a cuenta del mal trato que recibían los indios. En general, los desacuerdos entre autoridades civiles y religiosas se repitieron a lo largo de todo el periodo colonial. Uno de los mayores éxitos en la integración del indígena vino de los proyectos del clero para preservar de abusos a la población nativa: es el caso de los jesuitas y las reducciones del Paraguay, asombroso experimento utópico que proporcionó a las comunidades guaraníes refugio frente a los tratantes de esclavos portugueses y encomenderos españoles.
Prejuicios actuales
Hoy en día los prejuicios acerca de la conquista son muchos y variados. Durante el franquismo, los manuales escolares de Historia mezclaban en un mismo grupo a José Antonio, Pizarro, Colón, Zumalacárregui, Franco, santa Teresa y don Pelayo, un improbable equipo de galácticos que, como sucede en los banquillos de los grandes clubes, se pelearían entre ellos si coincidieran en la vida real. Tal vez por esto, en ciertos ambientes se imagina que la restricción lingüística llevada a cabo por el régimen franquista es poco menos que una práctica ancestral del nacionalismo castellano.
Nada más lejos de la realidad histórica. El imperio español en América no tuvo el menor interés en destruir las lenguas indígenas, que, de hecho, se mantuvieron vivas en su mayoría durante todo el periodo colonial. Una muestra: en pleno siglo xviii, el ilustrado español Alonso Carrió de la Vandera se queja en su cuaderno de viaje de Buenos Aires a Lima de que las poblaciones indígenas ignoren el español, lo que da enormes problemas a la Administración para que se ejecuten las leyes y funcionen adecuadamente las instituciones. No le faltaba razón, desde su punto de vista, ya que los indios vivían alejados de los centros del poder, en muchas ocasiones de espaldas a las autoridades encerradas en los centros urbanos. Entretanto, siguieron utilizando sus lenguas autóctonas para la vida cotidiana y no necesitaron otro idioma para hablar con los españoles más próximos a ellos, a saber, los misioneros. Así, el patrimonio lingüístico se mantuvo hasta la época de la independencia, gracias a la idea matriz que legitimaba la colonización, que no era otra que la transmisión de la verdad cristiana a la población nativa. Para un misionero nacido en Badajoz, por ejemplo, era más práctico aprender gramática náhuatl y catequizar en esa lengua que explicar la fe en latín o castellano a un millar de individuos que desconocían tan remotos idiomas.
En la conquista de América, además de la evangelización, tuvieron un papel central dos elementos fundantes de la cultura europea de la época: la imprenta y las universidades. La primera llegó a México nada menos que en 1535 y a Lima en 1583. Desde las dos grandes capitales virreinales se editaron gramáticas, libros de devoción, diccionarios, tratados teológicos, poemas épicos. La vida universitaria también comenzó pronto en América. La primera universidad del continente se fundó en Santo Domingo en 1538. Lima y México, por supuesto, tuvieron las suyas, y en sus aulas no solo se enseñaron las disciplinas propias de los curricula europeos, sino que se aprendían quechua o aymara, lenguas útiles para la evangelización. La presencia española trajo, pues, una renovada vida cultural. Las ciudades más importantes concentraron un refinado ambiente artístico y literario. La producción intelectual que se podía leer en España cruzó el Atlántico: los galeones transportaban en sus sentinas ejércitos de Lazarillos, Quijotes, Celestinas y Amadises. El saldo arrojado por las instituciones culturales fue singularmente rico. No se le ha dado la importancia que merece al Barroco colonial, ni a su grandiosa arquitectura, ni a la originalidad de su música ni a sus primeras manifestaciones literarias, como las crónicas de Indias —un tesoro de la prosa castellana—, el desconocido fray Diego de Ocaña o Bernal Díaz del Castillo. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer cuya talla intelectual rivaliza con las principales figuras de las letras peninsulares de su época, es la autora más versátil del Siglo de Oro. Se ha escrito mucho acerca de los problemas que debió afrontar por su condición femenina, pero ¿cómo llegó a ser tan famosa en su tiempo, si no fue por la protección que tuvo entre los virreyes de México?
Los ejemplos podrían multiplicarse pero queda claro que la leyenda negra ignora aspectos fundamentales. La peculiar integración del indígena es un elemento que permite comprender la vida cotidiana americana durante esos siglos; lo mismo se puede decir de la supervivencia de las lenguas y ciertas costumbres, así como de la implantación cultural europea en las capitales de nueva creación. Esta es, pues, la gran singularidad del imperio español. Otras potencias coloniales de los siglos xvi a xix no se molestaron en integrar a la población nativa. Los británicos, por ejemplo, fueron colonizando la costa este de los actuales Estados Unidos sin pretender mezclarse con los aborígenes. Como ha escrito el historiador Felipe Fernández-Armesto, «los españoles fundaban ciudades y los ingleses, clubes privados». La finalidad prioritariamente comercial del imperialismo británico excluía cualquier proyecto de incorporación. El primer gobernador de Virginia, sir Francis Wyatt (1588-1644) lo declaraba sin remilgos: «Nuestra primera tarea es expulsar a los salvajes».
La leyenda rosa
Se acostumbra a hablar de la conquista española en referencia a los episodios de violencia de la conquista militar. Para muchos lectores de historia, la guerra es más entretenida que la paz. En realidad, la presencia de España en América duró tres siglos y hubo tiempo para que ocurrieran muchas cosas. Por eso tampoco conviene apresurarse a la hora de ponerse medallas. Así como ha sobrevivido a los siglos una leyenda negra en torno a los españoles, también hay otra de color rosa que llena de entusiasmo a muchos. Se olvida entonces que el imperio español, más allá de su capacidad integradora y de autocrítica, tuvo en la práctica las sombras que caracterizan a todo régimen de explotación colonial. No podremos referirnos a todo, evidentemente, pero mencionaremos a continuación a algunos actores principales: el gobierno civil y su trato a los indígenas, la esclavitud y el papel poco honroso de algunos hombres de Iglesia.
Las comunicaciones eran precarias en las tierras del imperio. Podía suceder que una carta oficial de Madrid a Lima tardara un año en recibir respuesta. De ahí que el gobierno de la «monarquía compuesta», como la llama John H. Elliott, necesitase delegados con un amplio poder decisorio: los virreyes. Ahora bien, el sistema de elección de la principal autoridad en América estaba viciado desde el principio. El candidato a virrey no era un alto funcionario tal y como lo comprendemos hoy día. Por el contrario, el virrey podía invertir en España su fortuna personal en la contratación de su futura corte, de modo que la flota que viajaba a América, armada y pagada por él, se componía de consejeros, militares, burócratas, pajes, ayudantes de cámara, etcétera, que iban a reemplazar a los integrantes de la corte del virrey cesado. Al llegar, por supuesto, debía negociar con las élites locales para situar a sus allegados sin molestar
demasiado a las redes de influencia que ya existían. En cierta manera, los virreyes actuaban de agentes de colocación, como ahora, por cierto, hacen los partidos modernos, aunque estos últimos de forma algo más disimulada.
Quizá el virrey más importante de la historia de América del Sur sea Francisco de Toledo (1515-1582). Hombre de carácter enérgico, puso en marcha la máquina del Virreinato del Perú, maltrecho aún tras un largo periodo de desórdenes y guerras civiles. Se caracterizó por sus dotes organizativas, siempre en función de consolidar el dominio político, militar y económico español. Sin embargo, no tuvo demasiados escrúpulos cuando en 1545 se descubrió plata en un cerro de la actual Bolivia. En medio siglo el villorrio próximo de Potosí se transformó en una gran urbe, una de las mayores del planeta. Potosí llegó a contar con 160 000 habitantes atraídos por la fiebre de la plata. La ciudad contaba con treinta y seis iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. Como algunas ciudades mineras del oeste norteamericano, se convirtió en un nido de prostitución, tahúres y delincuentes.
Para explotar de la forma más rentable posible la inmensa riqueza del lugar, el virrey Toledo se aprovechó de una útil institución incaica: la mita, un sistema de trabajo del viejo imperio que se destinaba a la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas o puentes. En la práctica era un sistema de esclavitud mal encubierta: los mitayos, a saber, los hombres designados para la mita, eran obligados a trabajar durante unos meses en condiciones inhumanas. Luego, si sobrevivían, volvían a sus familias. Esta institución indígena no era muy acorde con el espíritu predicado en las Leyes de Indias, pero los españoles no se anduvieron con delicadezas. Durante dos siglos la mita hizo estragos entre la población indígena. Muchos indios preferían emigrar de los territorios dominados por los españoles y se dieron casos de suicidios colectivos, arrojándose a precipicios familias enteras, o que los padres rompieran a los hijos brazos y piernas antes que entregarlos a la mita. Ni los virreyes mejor intencionados pudieron hacer nada contra esta institución. Uno de ellos fue el Conde de Lemos, quien gobernó Perú entre 1667 y 1672 e intentó sin éxito acabar con los abusos. En un escrito a Madrid Lemos se lamentaba así de las atrocidades cometidas contra la población indígena: «Las piedras de Potosí y sus minerales están bañados con sangre de indios y, si se exprime el dinero que de ellos se saca, ha de brotar más sangre que plata». La mita no se abolió mientras se pudo sacar plata del interior de la tierra.
Otra leyenda rosa sobre la colonización tiene que ver con la implantación de la esclavitud. Es verdad que, frente a las cifras de sus vecinos, la población de origen africano fue menos abundante en la América española. Además, resultaba mucho más fácil para un esclavo alcanzar la “manumisión” (la libertad) en las colonias gobernadas por su Majestad católica. Pero no es menos cierto que los españoles fueron buenos clientes de los traficantes portugueses. Exterminados los aborígenes en el Caribe por la violencia y las enfermedades, las autoridades recurrieron a los esclavos venidos de África.
Pronto se vio la conveniencia de utilizar en el resto del continente una mano de obra gratuita (africanos) en lugar de mano de obra barata (indígenas). En la primera mitad del siglo xvi entraron en los puertos españoles de América
268 000 personas para ser expuestas y vendidas. Solo en la ciudad de Lima había 14 481 negros y mulatos de un total de 27 394 habitantes en 1636. Se empleaban en el servicio doméstico, las obras públicas, los obrajes textiles, etcétera. Incluso la Iglesia, que había abanderado la defensa de la población indígena, utilizó esclavos para servir en sus conventos. Es justo decir que no faltaron escritos de denuncia y figuras como san Pedro Claver o el padre Alonso de Sandoval, que entregaron su vida en favor de las condiciones de vida de esta desgraciada comunidad. Pero los libelos antiesclavistas no tuvieron ni de lejos la difusión de la obra indigenista de Bartolomé de las Casas.
La siniestra institución sobrevivió a la agonía del imperio, proporcionando grandes beneficios económicos a la isla de Cuba hasta la guerra con Estados Unidos en 1898. Décadas antes, España, presionada por Inglaterra, cuya opinión pública clamaba contra la esclavitud, se vio obligada a suscribir la supresión de la trata en 1820. Pero la ley de abolición final solo se firmó en 1886, es decir, mucho tiempo después de que todos los países hispanoamericanos la hubieran derogado. El decadente imperio español del siglo xix no tenía los escrúpulos morales de antaño.
Tampoco la labor de algunos responsables de la Iglesia estuvo siempre a la altura. La iconografía tradicional muestra algo así como un puñado de valientes misioneros levantando la cruz alrededor de un grupo de nativos que miran en éxtasis al cielo. Sin embargo, no eran pocas las denuncias de los indios contra aquellos sacerdotes que hacían granjerías o negocios a su costa. Para poner remedio a estas y otras situaciones, el arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, convocó en 1582 un concilio provincial que tuvo una importancia decisiva en la evangelización de América del Sur. Sin embargo, todo su desarrollo estuvo obstaculizado por el bloqueo de varios obispos que tenían muy pocas ganas de que saliera adelante. Algunos de ellos poseían más cualidades empresariales que pastorales. Por ejemplo, el cabecilla de los descontentos, el obispo de Tucumán, fue acusado tiempo después de corrupción y de tener en su propia casa mesas de juego. De hecho, abandonó su diócesis y se trasladó a la Meca de la plata en América, la ciudad de Potosí, donde vivió como mercader. Mogrovejo necesitó emplear todas sus virtudes diplomáticas para sacar adelante el concilio. Con estos mimbres tuvo que trabajar el arzobispo de Lima para reformar su iglesia local. Ha pasado a la historia como santo Toribio de Mogrovejo.
La verdad histórica, entre las dos tradiciones imaginarias
Los imperiófilos de hoy en día suelen alarmarse por la falta de autoestima histórica que, en su opinión, hemos padecido los españoles a lo largo de siglos por culpa del gran montaje de la leyenda negra. En realidad, el imperio siempre encontró quien lo defendiese desde que uno de sus protagonistas, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, escribió en 1567 desde el interior de Colombia su Antijovio, en el que hacía frente a los ataques que el humanista Paulo Jovio lanzaba contra la presencia de las tropas españolas en Italia. Después de él, Bernardo de Vargas Machuca, Francisco de Quevedo, Saavedra Fajardo, Juan Pablo Forner, Félix de Azara, Cadalso, el monumental Menéndez y Pelayo, Salvador de Madariaga y un extenso etcétera tomaron la pluma para defender la labor de España. Y no solo en la metrópoli. En toda América, desde el siglo xix hasta la primera mitad del xx, autores del norte y el sur, como William Prescott, Charles F. Lummis, José de Vasconcelos, Rubén Darío, Lucas Alamán, Washington Irving, Alfonso Reyes o Irving A. Leonard escribieron elogiosamente sobre el descubrimiento. Monumentos, plazas, calles o efemérides históricas han llenado las ciudades de América y España con los nombres de Colón, Pizarro o Cortés.
Resulta innegable, sin embargo, el cambio de perspectiva producido a partir de la Transición democrática en España. Desde entonces la visión del encuentro (nombre que desplaza al de descubrimiento) ha ido abandonando el tono triunfalista de otra época. Movida por las ansias de modernización que animaban a todo un país, la propaganda dominante fue asimilando los tópicos de la otra gran tradición imaginaria. Y así, del color rosa se pasó al negro con entusiasmo y facilidad. La transformación se hizo patente en 1992, con la conmemoración de un Quinto Centenario más empeñado en celebrar el AVE y los Juegos Olímpicos que en rememorar gestas olvidadas.
Veinticinco años después, las leyendas persisten. Las autoridades californianas, haciendo alarde de ignorancia, retiran las estatuas de Colón. Otra imagen, la del gran san Junípero Serra, que tanto hizo por defender a los indios, ha sufrido ataques vandálicos y, lo que es casi peor, en la Universidad de Stanford se ha borrado su nombre de algunos lugares. Se argumenta que las misiones cambiaron la vida tradicional de los indios y comenzaron su exterminio. Falso. El franciscano Serra, en sus misiones, impulsó que los indios aprendieran a fabricar ladrillos, arados, jabón, velas, zapatos. Sí, les cambió la vida… para bien.
Ya hemos visto que en su momento la leyenda negra cuajó en los siglos xvi y xvii porque interesaba políticamente a los enemigos de España. Hoy cobra nueva fuerza con el clima cultural de la posmodernidad. La reivindicación de las minorías y el pensamiento poscolonial tienen un objetivo en común: el eurocentrismo como suma de todos los males. Si el adversario que hay que desacreditar se identifica, históricamente, con la institución cristiana más representativa de Europa, esto es, la Iglesia católica, mucho mejor. Desde estas anteojeras, la España del siglo xvi, campeona del catolicismo, sería la responsable natural de la intolerancia y la barbarie imperialista de Occidente. En consecuencia, nada tendría de extraño que se adjudicase el delito de genocidio a la primera potencia de hace cinco siglos: los españoles de aquel entonces acabarían apareciendo algo así como los antepasados de los nazis.
Mientras tanto, en España asistimos a un rebrote hispanófilo impensable hasta hace poco. Se eleva, por ejemplo, a los altares a nuevos héroes, como el vasco Blas de Lezo (1689-1741), una figura poco quemada por la leyenda negra. Eminentes historiadores e historiadores de trinchera se lanzan a la palestra para reivindicar los logros de una nación inconsciente —al parecer— de su propia grandeza. Hay un público necesitado de argumentos con los que sentirse legitimado como español. La inquietante situación política, derivada del desafío independentista catalán, seguramente tiene mucho que ver. Sin embargo, faltan a la imparcialidad y a la verdad quienes exageran las bondades y niegan toda validez a la objetividad histórica. «Si algunos son incapaces de imparcialidad, ya que fingen amar a su pueblo tanto como para rendirle continuamente un halagador homenaje, entonces no hay nada que hacer», dice Hannah Arendt. Un fenómeno tan amplio y apasionante como la historia de España durante varios siglos no se puede reducir a un solo color: ni negro, ni blanco, ni rosa. La conquista española de América, como todas las invasiones vividas por la Humanidad, trajo un vendaval de crímenes, violaciones, saqueos, corrupción y dolor inmensos. A la vez, también vinieron con ella la fe cristiana y una nueva concepción del ser humano, un conjunto de adelantos técnicos y culturales, creencias sobre el destino de la persona y sus derechos y libertades que hoy forman un patrimonio común de las sociedades de Europa y América.