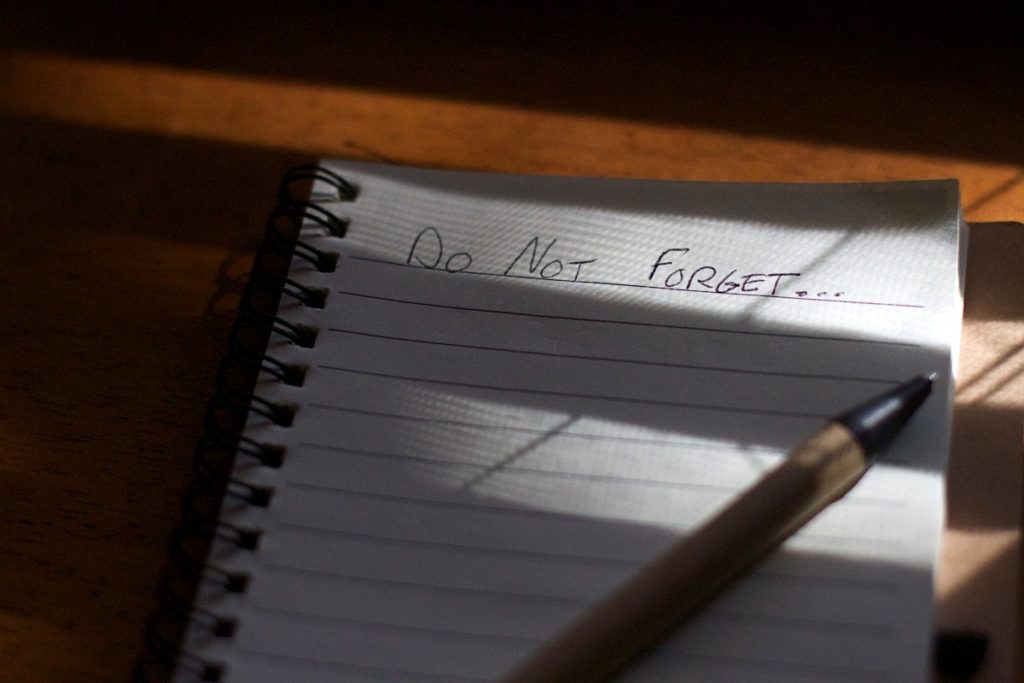Autor: Antonio Muñoz Molina
Fuente: El País
El espacio más natural de la fraternidad es la familia. No la elegimos, pero es que no elegimos casi nada de lo que más nos define.
Los últimos visitantes se han ido, y la casa se queda sola y en silencio en la media mañana de este extraño diciembre soleado y sin frío. En el sosegado silencio —a Cervantes le gustaba adjetivarlo así— parece que resuenan todavía todas las voces de los días recientes, tres generaciones mezcladas en el espacio de una sola casa: padres que desde hace unos años nos vamos acostumbrado a que nos llamen abuelos; hijos e hijas en los que seguíamos viendo la estampa de los niños que fueron y que ahora han adquirido sin dificultad alguna, con una solvencia admirable, la seriedad de padres y madres; niños y niñas, sobre todo niñas, que a pesar del poco tiempo que llevan en el mundo ya afirman la singularidad de cada uno, la vida propia que resalta con fuerza más honda que los parecidos físicos y los rasgos de carácter visiblemente heredados. Es una familia normal, con todas las peculiaridades que caben en ese término, una familia de esta época, es decir, hecha de distintas conjunciones y rupturas, y por lo tanto conectada a otras formaciones familiares, más o menos ajenas a ella, lo bastante para asegurar un pluralismo muy educativo para cada uno de sus miembros, porque favorece la tolerancia y la conciencia de otras formas de pensar y de vivir.
Las pertenencias familiares, como las identidades colectivas de cualquier tipo, son saludables a condición de que sean también porosas y mixtas. Los miembros de esta familia mía que esta mañana ha terminado de dispersarse pertenecen también a otras familias, con las que van a reunirse ahora que han dejado la nuestra: van a otras casas, a otras ciudades, a otras vidas, y su sitio está allí igual que está con nosotros, y en cada caso habrá afinidades que les gustará cultivar y diferencias más o menos graves que será conveniente dejar a un lado, en la medida de lo posible. Hay fundamentalistas de los lazos de sangre que no conciben más lealtad profunda que la del parentesco biológico, como si la vida de ahora no hubiera demostrado que existen paternidades y maternidades sobrevenidas que no suplantan a las otras ni compiten con ellas, y crean vínculos igual de poderosos de ternura y lealtad.
En esta mañana siguiente al día de Navidad el silencio en que nos hemos quedado me hace acordarme de otro silencio que quedaba en la casa de mis padres y mis abuelos cuando hijos y nietos nos marchábamos al final de las vacaciones. Nuestra llegada en tropel trastornaba de un momento a otro la rutina de una casa que se había ido despoblando, según se casaban los tíos jóvenes y desaparecían los animales que en otro tiempo fueron numerosos, los mulos, los cerdos que se sacrificaban cada principio de invierno, los conejos y las gallinas del corral. De los tiempos antiguos que nuestros hijos ya no conocieron solo quedaba el gran hogar en el que se encendía todas las mañanas lo que llamábamos la lumbre —el fuego de leña olorosa de olivo— y el frío de las habitaciones altas, los dormitorios de baldosas heladas apenas calentados por rudimentarios radiadores eléctricos.
La alegría que les traíamos, multiplicada por la presencia creciente de los nietos, venía acompañada por un grado de fatiga y también de sobresalto del que nosotros podíamos no ser conscientes. Criar hijos pequeños es una tarea agotadora e incesante en la que una madre y un padre jóvenes pueden vivir tan ensimismados que no reparen en el mundo exterior. Había que preparar desayunos, comidas y cenas más cuidadas y abundantes para más comensales, pensar en regalos, controlar el desorden de ropa sucia, juguetes, objetos de cuidado infantil, que centrifuga en torno suyo y sin apenas darse cuenta una familia joven, una vitalidad entre jubilosa y mareante que era también un entrecruzarse fértil de generaciones. Los niños nacidos en los años ochenta salían del ámbito estrecho y cotidiano en que los envolvíamos sus padres para encontrarse con abuelos que habían sido niños en la guerra, y con bisabuelos nacidos a principios de siglo, y eso ampliaba el horizonte de sus vidas, al hacerles conscientes de ese tiempo tan difícil de imaginar que es el anterior a nuestro nacimiento. Yo miraba a mi abuelo materno acariciar el pelo muy negro de mi hija de pocos meses con una mano insegura que conservaba sin embargo una dura firmeza campesina y estaba asistiendo a una conexión sensorial por encima del abismo del tiempo.
Era mi abuelo el que señalaba siempre con las mismas palabras el momento de cada despedida. Ya estaban las maletas, recogidas las bolsas de juguetes, de pañales, de regalos para los adultos, de comida casera para el viaje. Nos íbamos a despedir, mi hermana con su familia, yo con la mía, cada uno con nuestras urgencias y ansiedades, el trabajo, los apuros del dinero, la responsabilidad abrumadora de los hijos. Los dos sabíamos cuáles iban a ser las palabras finales de nuestro abuelo:
—Barco lleno, barco vacío.
Me sorprendo a mí mismo diciéndome esta mañana esas mismas palabras al volver a casa y encontrar el silencio, y con él un alivio de intimidad recobrada en el que hay también una dosis de congoja. Para afirmar cuanto antes una identidad que acaba de descubrir, un adolescente quiere cortar todos los lazos que lo esclavizan porque él no los ha escogido. Es una actitud muy estimulante porque coincide con una idea de la emancipación de brillo romántico y esencia crudamente individualista. Tú eres quien decides ser. Tú puedes llegar a ser todo lo que te propongas, a tener todo lo que deseas. No le debes nada a nadie porque lo que tienes te lo has ganado a pulso, por tu propio esfuerzo, por tu talento, por tus méritos. Desde la publicidad más tonta de coches o colonias hasta las arengas de los gurús de la motivación empresarial repiten a cada momento la misma doctrina, la fantasía de una supremacía individual sin responsabilidades, ni ataduras, ni remordimientos, ni compasión.
Muchos de nosotros, ansiosos por romper la opresión irrespirable de la dictadura y de unas normas sociales fosilizadas, vivíamos obsesionados por nuestra propia libertad, y si acaso prestábamos una atención más bien teórica a la igualdad, pero tardamos mucho más tiempo en hacer caso del tercer propósito, el de la fraternidad, que tiene su primera escuela y su espacio natural más cercano en la familia. Aquella frase de Sartre que nos gustaba tanto ―“El infierno son los otros”― es en gran medida una tontería. Sin los otros no eres nada, ni nadie. Los que te han criado, los que vivieron antes que tú, los que han muerto y te siguen haciendo compañía, los que se acordarán de ti cuando tú ya no estés, los que ni siquiera tú sabes que te han enseñado o regalado algo decisivo. Claro que no elegimos a nuestra familia. Pero no elegimos casi nada de lo que más nos define, empezando por la fecha y el lugar de nuestro nacimiento, y siguiendo por la mayor parte de nuestras aptitudes y nuestras inclinaciones, y hasta nuestros amores y nuestras amistades. No hay pizarra en blanco. Dentro de esos límites caben todas las posibilidades de la libertad, como cabían todos los matices y posibilidades de expresión dentro de las normas de la poesía clásica. Ahora que mi mujer y yo nos hemos quedado solos y que nuestros hijos y los suyos acuden a otras fidelidades, pienso en mi familia no como un bloque o un mapa cerrado, sino como un espacio elástico, mudable, muy resistente porque es muy flexible, con zonas menos de frontera que de contacto e intercambio, permeable a la novedad de lo que vendrá, nuevos hijos e hijas y nuevas peripecias, extendiéndose imperceptiblemente hacia una fraternidad que incluye también a los forasteros y a los desconocidos de buena voluntad.