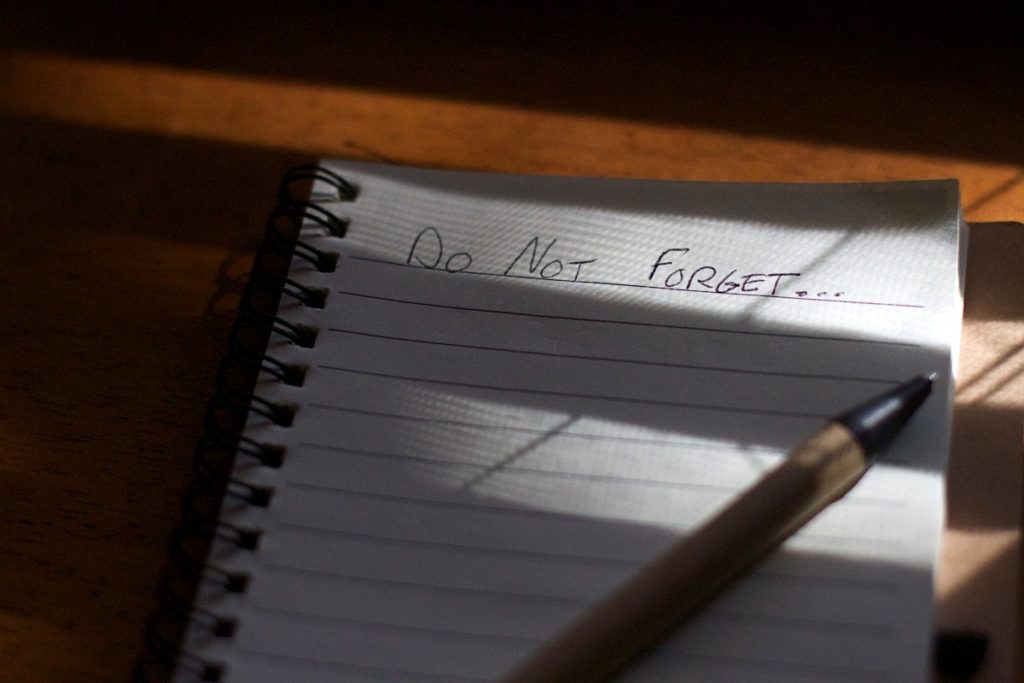Autor: Jorge Bustos
Fuente: El Mundo
MARÍA acudió enseguida al lugar del atropello y vio a su hija tendida en el suelo. Se tumbó a su lado y la abrazó, y sintió que aún latía su corazón, y le dijo lo mucho que la amaba. Duraron 40 minutos las maniobras de reanimación, pero fueron en balde. Cuando se certificó la muerte, rodeaban al pequeño cadáver su madre y su padre, y junto a ellos permanecía la mujer que confundió las marchas de su Volvo, y con ella estaba también su marido. Esa escena es un descendimiento de la cruz, una abrupta mudanza a los infiernos. Cuatro padres del mismo colegio, una tarde vulgar, se ponen a atravesar de golpe las insospechadas ga lerías de un horror que no se nombra.
Sabemos que esa clase de dolor inadmite las palabras, absorbidas por un gemido hondo que ya no cesará, como tampoco se extingue la culpa en una madre que por accidente arrebata a otra madre la vida de su hija de seis años. No cabe explicar lo que ocurre en el alma amputada de María sin traicionar la exactitud de sus efectos, esa íntima devastación intransferible. Pero entonces sucede algo. Cuando el calor ya empieza a abandonar el cuerpo de su hija, María se dirige hacia la mujer que ha causado el accidente y se funde con ella en un abrazo.
¿Qué significa un gesto así en un momento así? ¿Será posible establecer con justicia la diferencia abismal entre ese abrazo y cualquier otro que damos por amistad, por amor, por costumbre, por cualquiera de los protocolos del afecto o la cortesía inventados por el animal social? María es madre, y María es cristiana. Su naturaleza se rebela contra la brutal privación que acaba de sufrir, pero su religión afirma que el sufrimiento es camino de redención. En pocos segundos la conciencia de María resuelve la contradicción y absuelve a la mujer que originó su tormento. A la mater dolorosa en el vértice mismo del suplicio aún le sobra espacio y le falta tiempo para ponerse en el lugar de la otra y liberarla de la culpa. Intentarlo al menos: por ella no quedará. La pequeña está ya en el cielo, tú vete en paz.
Ni el más nietzscheano de los espíritus puede dejar de admirar la mecánica de la fe cuando se pone en funcionamiento para amortiguar el sinsentido de la tragedia. El evangelista de María, Lucas, lo avisa desde el capítulo segundo, cuando el viejo Simeón, con el niño Jesús en brazos, se gira hacia su madre: “Y a ti una espada te atravesará el alma.” Otra María, igualmente traspasada, veinte siglos después reproduce la grandeza del misterio cristiano una tarde vulgar en Mirasierra.