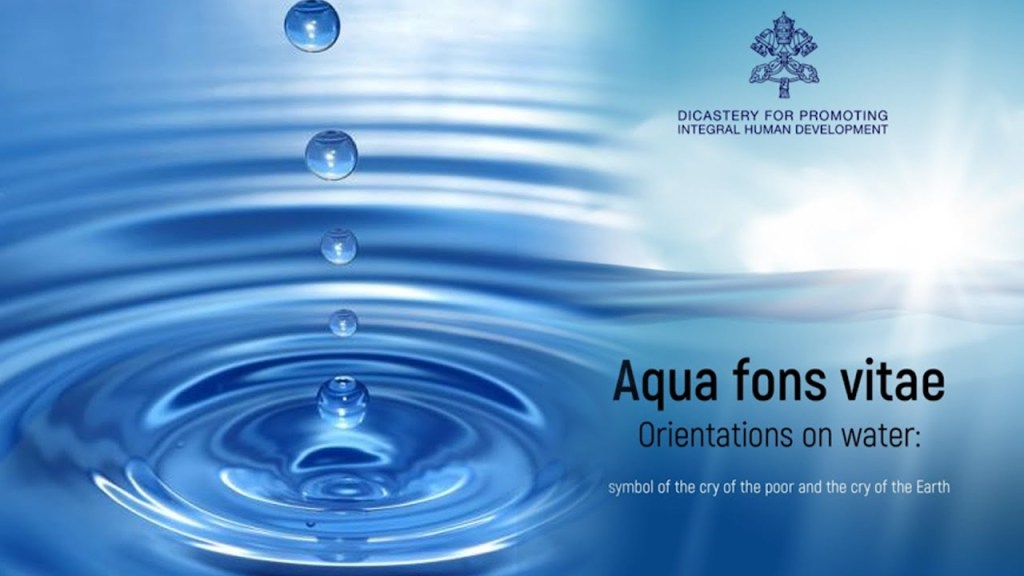Fuente: xlsemanal
Autor: Carlos Manuel Sánchez
Hay una materia prima cuyo precio es tan volátil como el del petróleo y que influye tanto o más en la inflación: el cereal con el que se amasa el pan nuestro de cada día. Del trigo dependen 2500 millones de personas; del maíz, 900 millones. El conflicto entre Ucrania y Rusia, los graneros del mundo, ha disparado los precios de ambos cereales hasta niveles solo vistos en la crisis de 2008. Unos precios que ya estaban por las nubes por la pandemia y la tensión de las redes de suministros. The Economist alerta de que se está gestando una gran crisis alimentaria. Y va a poner a prueba la resiliencia de un mercado global tan complejo y distorsionado como el de los carburantes.
Es un mercado que controlan unas pocas empresas. Gigantescas… y muy reservadas. Los analistas las llaman ‘ABCD’. La ‘A’ es por Archer Daniels Midland, fundada en Estados Unidos en 1902. La ‘B’, por Bunge, creada en Holanda en 1818. Y la ‘D’ es por la francesa Dreyfous (1851). Pero el gigante en el que se miran todas es la ‘C’, que corresponde a Cargill, la empresa privada más grande de Estados Unidos. No cotiza en Bolsa y, por tanto, no está obligada a dar explicaciones.
Cargill es el líder mundial de los agronegocios. Fue fundada en 1865 en Minnesota. Tiene 166.000 empleados en 66 países y facturó 121.000 millones de euros en 2021, cuando obtuvo los mayores beneficios en sus 157 años de historia por la volatilidad de los mercados agrícolas durante la pandemia y el mayor consumo de carne, soja y maíz en China. Lo que es bueno para Cargill no lo es para los pequeños agricultores ni para los hogares, pues la inflación se ha disparado a niveles nunca vistos en lo que va de siglo.
Cargill es el mayor proveedor de insumos, esto es, de los ingredientes con los que se elaboran los alimentos: la harina de las galletas, la sémola de los fideos, la glucosa de los refrescos, la lactosa de la leche, el pienso de los animales, el almidón de los biocombustibles, el fosfato de los fertilizantes… La compañía está controlada por dos familias: los Cargill y los MacMillan. Y entre ambas suman nada menos que catorce fortunas en la lista Forbes. Pero sus orígenes son humildes. Levantaron un imperio gracias a un ascensor de cereal arrimado a la vía del tren en un pueblecito que no venía en los mapas.
Históricamente, las grandes cerealeras basaban su poder en el control de las redes de distribución. Silos, almacenes, flotas… No poseen la tierra. Prefieren que los agricultores corran el riesgo de perder la cosecha. Si hay abundancia, las compañías hacen acopio y esperan. Si un desastre climático arruina la producción en un lugar del mundo, tienen la capacidad para transportar los excedentes desde otros lugares. Pero el panorama ha evolucionado en los últimos años, aunque el mercado sigue controlado por los de siempre.
Los cambios llegaron con la crisis financiera de 2008. Gobiernos y bancos centrales reaccionaron inyectando 15 billones de dólares en las venas de la economía mundial para evitar una recesión, según el Financial Times. Se emitieron bonos estatales y se imprimió dinero que fue a parar gratis a los bancos y que los bancos prestaron a los fondos de inversión. Como los tipos de interés eran tan bajos (incluso negativos) que los bonos no rentaban, y como tampoco había manera de sacar rentabilidad en Wall Street, los inversores pusieron la vista en otro parqué: la Bolsa de Comercio de Chicago, la referencia mundial en los precios de los alimentos y materias primas. Y convirtieron esa institución en un casino donde las fichas son granos, habas y semillas oleaginosas.
La Bolsa de Chicago se fundó en 1848. Los mercados de cereales son siempre arriesgados; las sequías y las plagas arruinan cosechas. Así que una manera de gestionar ese riesgo es pactar los precios con antelación. Por eso, la Bolsa de Chicago es de futuros y opciones. Se paga por algo que todavía no existe: la próxima cosecha.
Y lo que está en juego hoy es, precisamente, la próxima cosecha. Rusia y Ucrania son el primer y quinto exportador de cereales. Entre ambas comercializan el 12 por ciento de las calorías que consume el mundo, además de aceite de girasol y fertilizantes, cuya fabricación depende de las potasas y del gas natural, de las que Rusia es el principal productor. «El cereal de Ucrania es inalcanzable por la invasión, y el de Rusia es intocable por las sanciones», sintetiza Michael Magdovitz, consultor. Una tormenta perfecta que pone en jaque la seguridad alimentaria de 800 millones de personas. Pero un festín para los especuladores de la Bolsa de Chicago.
Es un mercado salvaje. Empezando por la escenografía: los corredores van ataviados con chaquetas de colores brillantes; las órdenes se dan a grito pelado y mediante un sistema de signos que recuerda el lenguaje de los sordos; no es raro que alguien te clave un bolígrafo en las costillas y el suelo está alfombrado de teletipos y trozos de papel con las ofertas. Una lucha de gladiadores en un foso octogonal. Eso era hasta que irrumpió el coronavirus… Ahora, los traders están en casa, pendientes día y noche de las pantallas de sus ordenadores. Lane Broadbent, un corredor, cuenta: «Cuando un bombardeo nocturno provocó un incendio en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, recibí 35 llamadas de operadores en estado de pánico».
Lo que hace tan atractivo a Chicago es el mecanismo que permite apalabrar compraventas descomunales desembolsando un porcentaje muy pequeño del valor de mercado. «¿Cómo es posible que un especulador pueda adquirir el 15 por ciento de la producción de cacao sin pagar un céntimo para revenderla después?», se preguntaba escandalizado el expresidente francés Nicolas Sarkozy hace unos años. La respuesta: es posible por el apalancamiento. Veamos un ejemplo: el futuro del trigo se cotizaba a 1146 dólares a finales de marzo, cuando hace dos años, al comienzo de la pandemia, costaba 420. Es decir, va camino de triplicarse. Un futuro es un contrato de 5000 bushels. Y cada bushel equivale a 35,2 kilos. Pues bien, con cada dólar puedes contratar mercancía equivalente a 50 dólares. Esto también ha atraído a mucho pequeño inversor, sobre todo jóvenes adictos a las emociones fuertes que lo mismo invierten en criptomonedas que en maíz. Si aciertan, se forran; si pierden, se arruinan.
No obstante, son los cuatro grandes los que vieron la oportunidad antes que nadie, aunque a este club se les ha unido la compañía minera anglosuiza Glencore –que compró la cerealista canadiense Viterra– y el gigante chino Cofco. Desde siempre han tenido un ejército de informadores, espías, satélites meteorológicos y topos en los gobiernos para adelantarse a la competencia. Pero la revolución tecnológica democratizó el acceso a la información y perdieron parte de esa ventaja. La han recuperado con una jugada maestra que describe una investigación de Tania Salerno, de la Universidad de Ámsterdam: «La agricultura y las finanzas se entrelazan cada vez más, lo que ha llevado a una mayor especulación con las materias primas agrícolas. En el caso de Cargill, canalizando sus inversiones a través de sus fondos de capital privado, como Black River Asset, que se aprovecha de la información que recolecta la compañía en todo el mundo para sus operaciones en Bolsa». Y añade que Cargill no forma parte de la cadena: es la cadena. Le dice al agricultor lo que tiene que plantar, a quién y cuándo vendérselo. Si hay abundancia, gana por el volumen que distribuye; si hay escasez, gana también por su capacidad para adelantarse a la tendencia del mercado.
Un cuello de botella dramático
Cargill está en todas. Tiene silos, ascensores de cereal y acceso privilegiado a puertos tanto en Ucrania como en Rusia. Pero su visión de futuro va más allá y la desgranó su director ejecutivo, David MacLennan, a la revista Time hace un año. «La demanda mundial de proteínas aumentará un 70 por ciento para 2050, cuando la población se acerque a los 9000 millones de personas». Por eso, explica, invierten en mataderos gigantescos. «Las proteínas norteamericanas siguen siendo negocios que requieren mucha mano de obra. Una planta puede tener 2000 empleados en tres turnos. La mayoría, inmigrantes porque es un trabajo duro». Pero también invierte en carne ‘sin carne’: tanto la de imitación que ya se fabrica con guisantes como la que se cultivará en laboratorio con células de los músculos de las reses. Y asegura que Cargill no especula, solo es un intermediario que toma el precio que se pide por una cosecha y encuentra un cliente para ella.
A corto plazo lo que se avecina es un cuello de botella dramático. No hay alternativas inmediatas al cereal de Rusia y Ucrania. Egipto ha prohibido las exportaciones; de hecho, no da abasto para alimentar a su población… Y el cambio climático lo tensa todo. Argentina ha tenido problemas de sequía. Australia, inundaciones. Estados Unidos, incendios. Canadá, olas de calor… La India solo destina un 1 por ciento de su cosecha a la exportación. China está acaparando maíz. Y los productores europeos, España incluida, están atados de manos por la Política Agraria Común (PAC). El coste del transporte marítimo se ha disparado por los precios del carburante, de los seguros y de los contenedores.
Mientras, todos se preparan para una batalla similar a la del principio de la pandemia, cuando los aviones con cargamentos sanitarios se subastaban a pie de pista. Esta vez puede pasar con los once mil barcos que mueven el cereal. Algunos organismos piden que se cree una reserva mundial de la que puedan echar mano los países pobres y que, además, sirva para estabilizar los precios en los ricos. Porque en este negocio ganan unos pocos. Y perdemos todos.
Existe un antecedente: 2011. Una mala cosecha en Rusia, que suministra a Egipto y otros países árabes, hizo que Cargill moviera ficha para llevar trigo de otras partes del mundo a los puertos del norte de África. Pero apretó las clavijas con el precio. El pan subió en todo el Magreb, porque constituye el 50 por ciento de la dieta, y estalló una revolución efímera. ¿Sucederá algo similar?