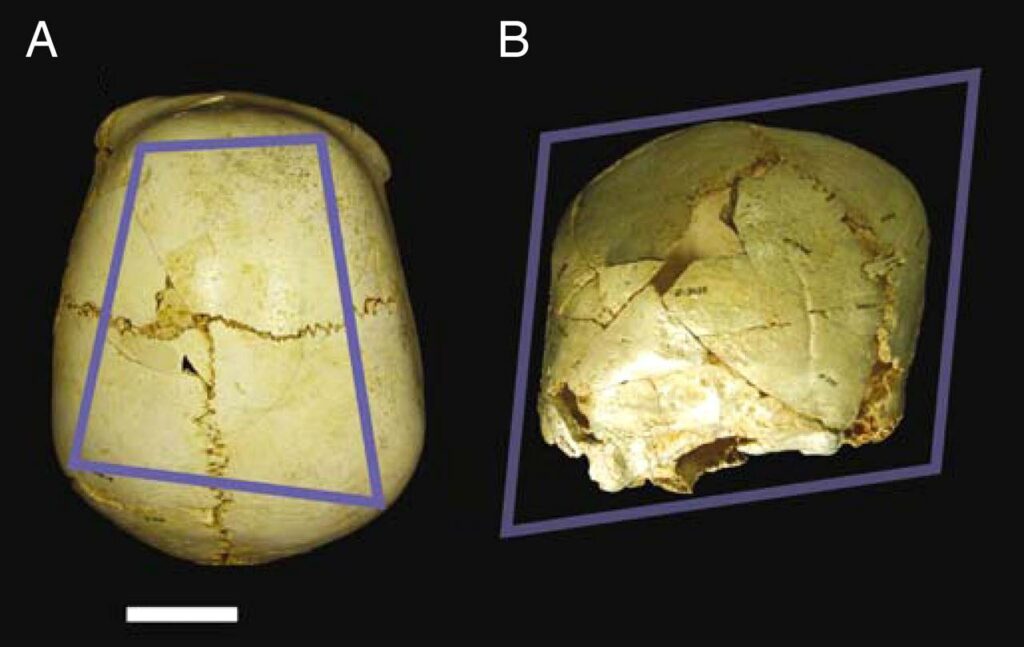Fuente: El Liberal
Autor: Dani De Fernando
Mi vida, como la de todos, se mueve entre dos actitudes: la resignación y la rebeldía. Esa tensión es algo así como lo que Arendt llama «labor» y que se diferencia del trabajo: igual que uno cocina cada día y nunca termina de hacerlo —al contrario que el arquitecto, que no vuelve a construir su obra una vez la acaba—, la tensión entre resignarse y rebelarse tiene que ser resuelta a diario, pero siempre vuelve a aparecer. Es fundamentalmente una disyuntiva entre aceptar lo que nos viene dado —o lo que es ya de un modo determinado— y sublevarnos contra ello; y, como en toda disyuntiva, no hay un camino claro: resulta difícil dilucidar en abstracto qué hay que hacer en cada caso concreto. Sin embargo, si uno se propone saber en cuál de las dos actitudes está la virtud —para lo que necesariamente tiene que reflexionar en abstracto— concluirá lo siguiente: en la resignación cuando se refiere a la vida propia; en la rebeldía cuando se refiere a la vida ajena. Me justifico.
Digo que en lo que nos es propio, en lo que nos concierne sólo a nosotros, la actitud virtuosa es casi siempre la resignación, y el ejemplo más evidente es el amor: uno ama a su mujer porque es la suya, porque un día decidió hacerlo, y no se va a buscar otra cuando discute con ella o cuando percibe su cariño con menor intensidad. Lo mismo sucede con la familia: no amamos a nuestros padres o a nuestros hermanos porque nos caigan bien como tampoco cambiamos de padres o de hermanos cuando nos peleamos con ellos; los amamos, sencillamente, porque son nuestros padres y nuestros hermanos. Y es ahí, en ese amor que uno debe profesar sin elegirlo —o que debe mantener para siempre una vez lo ha elegido—, donde se encuentra la virtud; es ahí, en la aceptación o resignación, en donde el hombre realiza plenamente su naturaleza.
La cosa cambia cuando no se trata de nosotros mismos, y esto, que es más evidente, requiere menos justificación. Ninguna persona virtuosa se quedaría de brazos cruzados mientras desahucian a un anciano o mientras agreden a una mujer. De ella se esperaría que se sublevara, que hiciese lo posible por proteger al anciano desahuciado o a la mujer agredida aun a costa de su integridad. Y de ella se esperaría, sobre todo, que exhortara a los demás a hacer lo mismo.
No obstante, nuestro mundo está orientado a que la resignación y la rebeldía funcionen exactamente al revés: a que aceptemos la injusticia ajena al tiempo que nos sublevamos contra lo que nos viene dado, contra lo que no elegimos. De ese modo, uno tiene que resignarse ante el hecho de que un banco ordene el desahucio de un anciano y debe, a su vez, rebelarse contra su hermano cuando lo altere, contra su mujer cuando se canse de ella o contra su padre cuando requiera de muchos cuidados. Así pues, en lugar de sugerirnos que intervengamos en favor del anciano nuestro mundo nos sugiere que ignoremos a nuestro hermano, que sustituyamos a nuestra mujer por otra más apetecible y que eutanasiemos a nuestro padre (o que, al menos, lo abandonemos a su suerte en una residencia).
De modo que, como hemos visto, la virtud reside en actuar de forma contraria a lo que nuestro tiempo propone; en actuar, en realidad, como lo hizo Cristo. Él, que acepta su crucifixión y que sin embargo detiene la lapidación de una adúltera, está terminando con la disyuntiva entre la resignación y la rebeldía. Es cierto que nos impele a poner la otra mejilla y es cierto, desde luego, que uno debe ponerla cuando lo ofenden a él; pero es también cierto que jamás debe hacerlo cuando ofenden al prójimo. Esa exhortación no se trata, pues, de una especie de mandamiento hippiesco según el cual uno tenga que soportar cualquier injusticia que se cometa; se trata de un llamamiento a soportar las que se cometen contra uno —ese hermano cabrón, esa mujer pesada, ese padre arisco— y, a la vez, reaccionar ante las que se cometen contra otros. De que uno cargue con su cruz, vaya, pero también de que saque el látigo si los mercaderes profanan el templo.