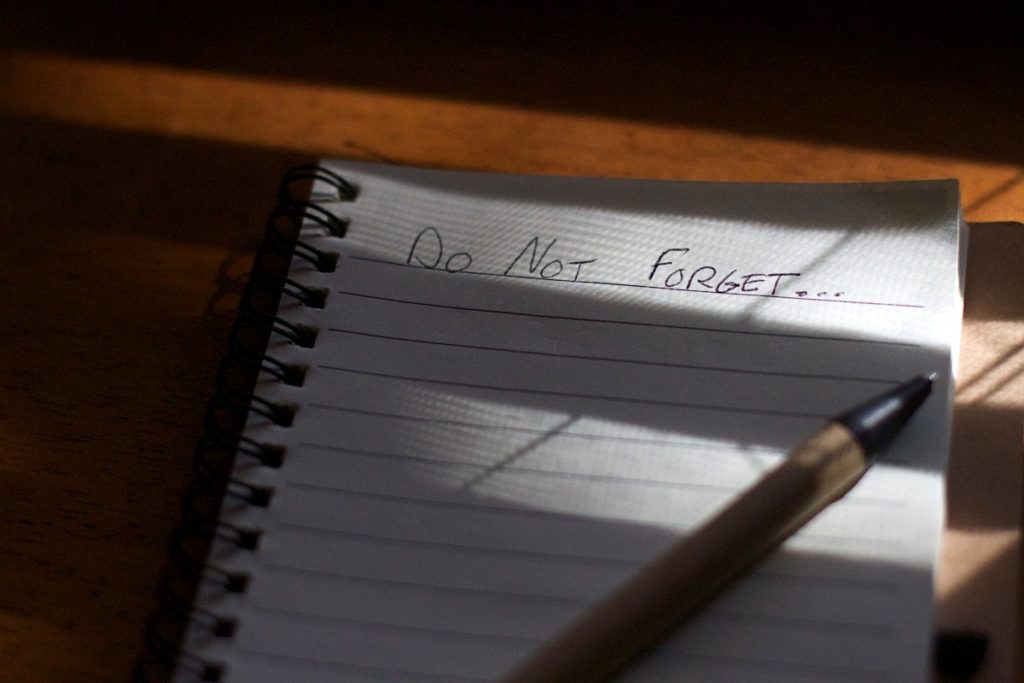Heleno Saña
El triunfo cada vez más arrollador del individualismo posesivo y abstracto ensalzado por el sistema como la más alta expresión de la autorrealización, está conduciendo a la destrucción de la familia, hasta hace pocas décadas el fundamento más sólido de la sociedad y del propio individuo. Adondequiera que dirijamos la mirada, vemos siempre lo mismo: matrimonios rotos, familias deshechas, niños traumatizados por las crisis y los enfrentamientos conyugales. La descomposición cada vez más acelerada del hogar tradicional es el testimonio más rotundo del carácter irracional, inhumano y nihilista de la sociedad de consumo y del Estado de bienestar que los voceros del orden reinante glorifican como el cénit de la civilización. La desunión y discordia que impera en el seno de muchas familias no es sino el reflejo de la lucha hobbiana de todos contra todos que rige las relaciones sociales, y que no deja de ser menos destructiva por el hecho de que el sistema la defina eufemísticamente como competencia.
El mal empieza con la fetichización de la independencia y emancipación personal como el objetivo máximo de la persona. Aparte de que en una sociedad estructuralmente represiva y conflictiva como la nuestra no puede existir verdadera independencia y emancipación para nadie, resulta que la persona no es una substancia o mónada solitaria, sino que es esencialmente relacionalidad, y, por ello, automáticamente, responsabilidad frente a los otros, en el caso que nos ocupa, ante el cónyuge, la pareja o los hijos, también ante los propios padres y ancianos. Quien concede prioridad al desarrollo de la propia individualidad y olvida sus deberes relacionales, se daña tanto a sí mismo como a la familia a la que pertenece; a sí mismo, porque toda emancipación basada en una actitud solipsista es una falsa emancipación; a la familia, porque no aporta a ella todo el calor y la dedicación que ésta exige. La mujer sigue siendo la que, por término medio, más abnegación consagra a la familia, pero su incorporación en masa a la vida laboral la enfrenta a un conflicto de difícil solución: el de atender a la vez su trabajo y a su familia. Muchas lo logran, otras no, y el número de estas últimas va en progresión. Su capacidad para ganarse el sustento por sí misma la ha liberado de la dependencia económica que antes la ataba al varón, pero su independencia profesional va al mismo tiempo en detrimento de su función como madre y esposa. No se trata sólo de las horas que pasa fuera de casa, sino del estrés que generalmente tiene que soportar durante su jornada de trabajo, o también concluída ya ésta, a su regreso al hogar, donde no pocas veces le esperan conflictos con el marido o los hijos. Estos y otros problemas son el motivo de que muchas mujeres renuncien a la maternidad, no casualmente y de manera especial en nuestro país. No necesito subrayar que los 2.500 euros que el gobierno zapaterista decidió destinar en su momento al fomento de la natalidad no contribuyó para nada a la superación de la profunda crisis que atraviesa la familia española. El primer error es creer que un problema tan complejo, delicado y de tal envergadura pueda ser reducido a la burda lógica de los números. Baste recordar en este contexto que la mayoría de niños nacidos en nuestro país en los últimos siglos procedían de familias pobres, lo que en parte reza también para hoy. Los matrimonios o parejas que sientan la necesidad de tener hijos, los tendrán, por muy modestos que sean sus ingresos. Y en el caso de que exista un problema económico –que efectivamente existe-, la recompensa material que prevean los estrategas ministeriales, no bastará, ni de lejos, para afrontar los gastos que ocasiona el nacimiento de un hijo ni liberará a los padres de su precariedad social. Y este es el momento adecuado para señalar que la tarea a cumplir por un gobierno que presume de socialista no es la de dar limosnas ocasionales a los pobres, sino la de suprimir la pobreza.
Como todos los grandes problemas, las raíces del problema de la familia son de orden moral. Una sociedad que fomenta casi exclusivamente y de la manera más impúdica e irresponsable el egoísmo, el hedonismo, el culto a Mammon o el éxito a toda costa, está irrevocablemente condenada a destruir los atributos intersubjetivos y comunitarios de la persona y a convertirla en un autómata sin otra preocupación que la de satisfacer sus instintos más bajos y primitivos, que no son precisamente los atributos idóneos para la fundación y la conservación de una familia.