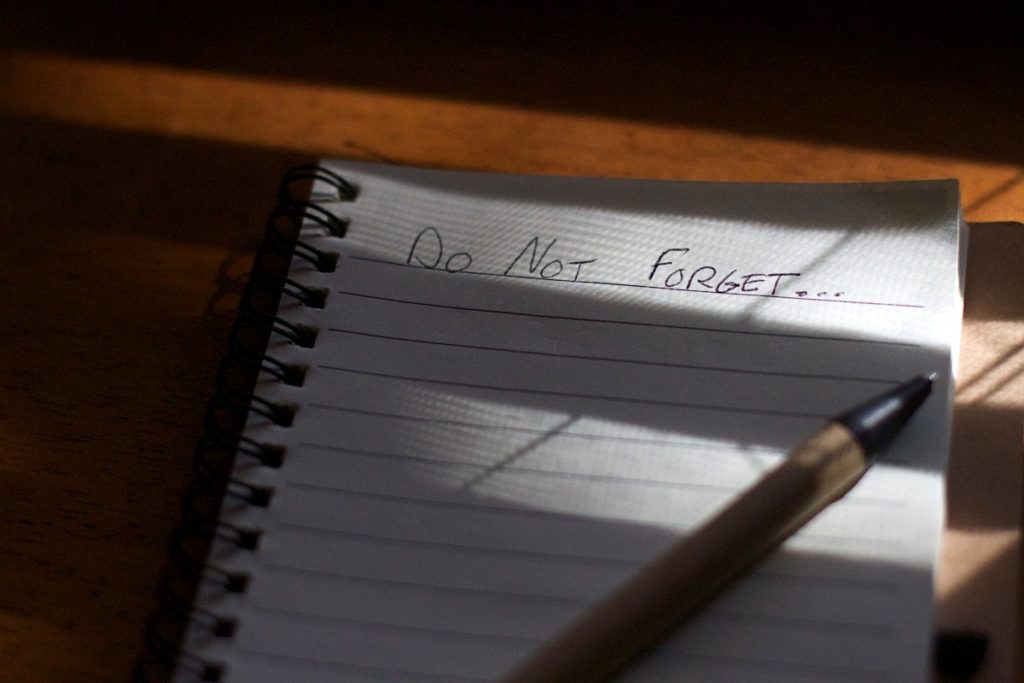José Álvarez Junco
Publicado en El País
¿Para qué sirven las estatuas, los monumentos, las lápidas? ¿Por qué dedican las sociedades, o más bien sus gobernantes, tanto dinero a erigirlos, tanto tiempo y saliva a inaugurarlos y a celebrar actos públicos ante ellos?
La respuesta no es difícil, en principio: porque los hechos o personajes a los que se refieren esas piedras o bronces encarnan valores que creemos vertebran o cimentan nuestra comunidad. El primer y fundamental error, por tanto, es considerar a esos monumentos testimonios o vestigios del pasado. En ese caso, un historiador tendría algo o mucho que decir sobre ellos. Pero no es así, porque, más que con el pasado, se relacionan con el presente y la orientación que deseamos dar al futuro.
De ahí que no importe, para empezar, que la presentación de esos hechos o personajes supuestamente históricos refleje fielmente lo acontecido. Puede que lo deforme, e incluso que sea pura invención, que se refiera a algo que nunca ocurrió. Supongamos, por ejemplo, que honramos como padre fundador a un héroe, don Pelayo, que a comienzos del siglo VIII encabezó la rebelión contra una invasión de un pueblo de raza y religión diferentes. El historiador puede hacerle observar al gobernante, que lleva preparado un discurso sobre esa gesta, que en la documentación procedente de ese siglo no existe la menor referencia a ella, y que tampoco la hay en los primeros ochenta años del siguiente. Solo 170 años después, asentado ya un monarca poderoso en Oviedo, se le ocurrió encargar a sus letrados una historia de su dinastía. Y estos remontaron su estirpe a un antecesor que habría logrado una milagrosa victoria contra un ejército invasor cien o mil veces superior. Como solo conocían las crónicas greco-romanas y los textos bíblicos, copiaron el relato de una batalla griega contra los persas ante el templo de Apolo en Delfos, que terminó en temblores de tierra, desprendimiento de rocas, terror y confusión entre los atacantes; en cuanto al número de víctimas, reprodujeron el de una batalla judía contra los madianitas.
El político, sin respuesta ante los datos del historiador, acabará decidiendo que, aunque el hecho sea dudoso, no renuncia al discurso que lleva en el bolsillo, porque esa “memoria” es útil para reforzar la identidad y el orgullo local o nacional en los términos unitarios, católicos o monárquicos, que le convienen.
Pero la razón por la que los monumentos están siendo ahora agredidos o destruidos no es su falta de verosimilitud histórica. Es la inadecuación actual de su ejemplaridad moral, de los valores encarnados en los hechos o personajes que representan. Lo que se reprocha a esas supuestas hazañas, o a esos padres fundadores de nuestra comunidad, es su vertiente esclavista, racista o machista. Lo cual es inobjetable, pero significa, de nuevo, no tener en cuenta la historia. Porque la historia es lenta, compleja, evolutiva, y esos juicios son absolutos, atemporales. Se basan en principios que creemos eternos. La condena que se lanza sobre el monumento carece de matices, de referencias al momento en que se produjeron los hechos, a lo innovador y audaz, o egoísta y cobarde, de aquel personaje o aquel gesto en relación con su época.
Aristóteles, mente pensante y organizada como ninguna en siglos o milenios, estableció una jerarquía entre los seres vivos según la cual el hombre era superior a la mujer, el libre superior al esclavo y el griego al extranjero. Hoy, que defendemos el principio de igualdad, ¿deberemos borrar a Aristóteles de nuestros libros de filosofía? ¿No sería mejor explicarlo, poniéndolo en su contexto? Y Pericles, líder e ideólogo de la democracia ateniense, ¿deberá ir también al cubo de la basura porque en sus asambleas populares no se admitían mujeres, extranjeros ni esclavos? ¿No sería mejor valorar aquel primer ensayo de deliberación y toma de decisiones colectivas, comparándolo por ejemplo con el despotismo persa de la época?
La historia no debe ser venerada, sino explicada. Lo mejor que se puede hacer con hechos y personajes históricos, en lugar de pontificar o de presentarlos como modelos morales, es entenderlos en su contexto y momento. Y, cuando nos peleemos, conviene saber que lo hacemos sobre el presente y el futuro, no sobre el pasado. Porque nadie creerá que la polémica actual sobre el racismo o machismo de los monumentos tiene que ver con un repentino interés por lo que ocurrió hace tiempo y una genuina indignación por lo mal que se nos ha contado. No, lo que indigna a la gente no es el pasado. Es el presente.
El error es doble. Los conservadores, que como el don Guido de Machado han logrado un lugar confortable en el orden social y lo que no quieren es que este se altere, presentan el pasado como sagrado e intocable. Los izquierdistas, que denuncian como injusta la organización social, económica o política, empiezan por pedir cambios formales, simbólicos. Y a veces se quedan en ellos. Porque derribar estatuas o cambiar el color de la bandera es mucho más fácil que transformar de verdad las estructuras sociales. Y no solo fácil. Limitarse a ello es, como blanquear tumbas, hipócrita.
No debemos borrar el pasado, sino explicarlo bien. Un ejemplo español reciente es el Valle de los Caídos. Ha sido exhumado el dictador, algo muy justificado, pues una cosa es respetar un resto del pasado y otra enaltecerlo como hecho o personaje ejemplar y cuidarlo con fondos públicos. Pero ahora hay quien quiere ir más allá y demoler el monumento, creyendo que así liquida el último resto del franquismo. Mejor sería enseñarlo, explicar lo que significó, los principios que inspiraron aquella dictadura, poner fotos y testimonios de quienes trabajaron allí. Eso permitiría entenderlo bien y dejar advertida a la ciudadanía sobre futuras opresiones.
Pronto nos enfrentaremos con algo mucho más difícil, un problema común a otros países europeos que en su día fueron potencias imperiales: qué hacer con Colón, Cortés, Pizarro o Junípero Serra. Algunos de estos personajes se limitaron a explorar o a predicar. Pero abrieron el camino a los otros, los que invadieron de manera violenta, injustificable hoy, para extender los dominios de sus monarcas. Lo ideal sería intentar entender lo que ocurrió, juzgarlo según los valores de su época, sobre la creencia en la superioridad racial o religiosa o el desprecio hacia el mundo que llamaban salvaje; es decir, reflexionar a fondo sobre los imperios europeos, un lado oscuro de nuestra historia, aunque también complejo (y sucesor, no lo olvidemos, de imperios anteriores, algunas veces peores).
Pero en España el debate sobre el imperio se mezcla con el de los valores que han vertebrado la nación moderna. Y me temo que sobre ese relato imperial se lanzarán juicios monolíticos, embellecedores o denigrantes, según posiciones previas sobre la unidad nacional. La historia, como tantas veces, será un pretexto para disfrazar polémicas sobre problemas actuales.